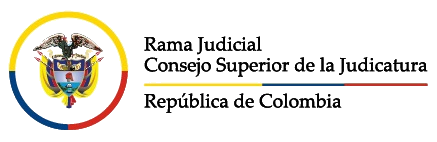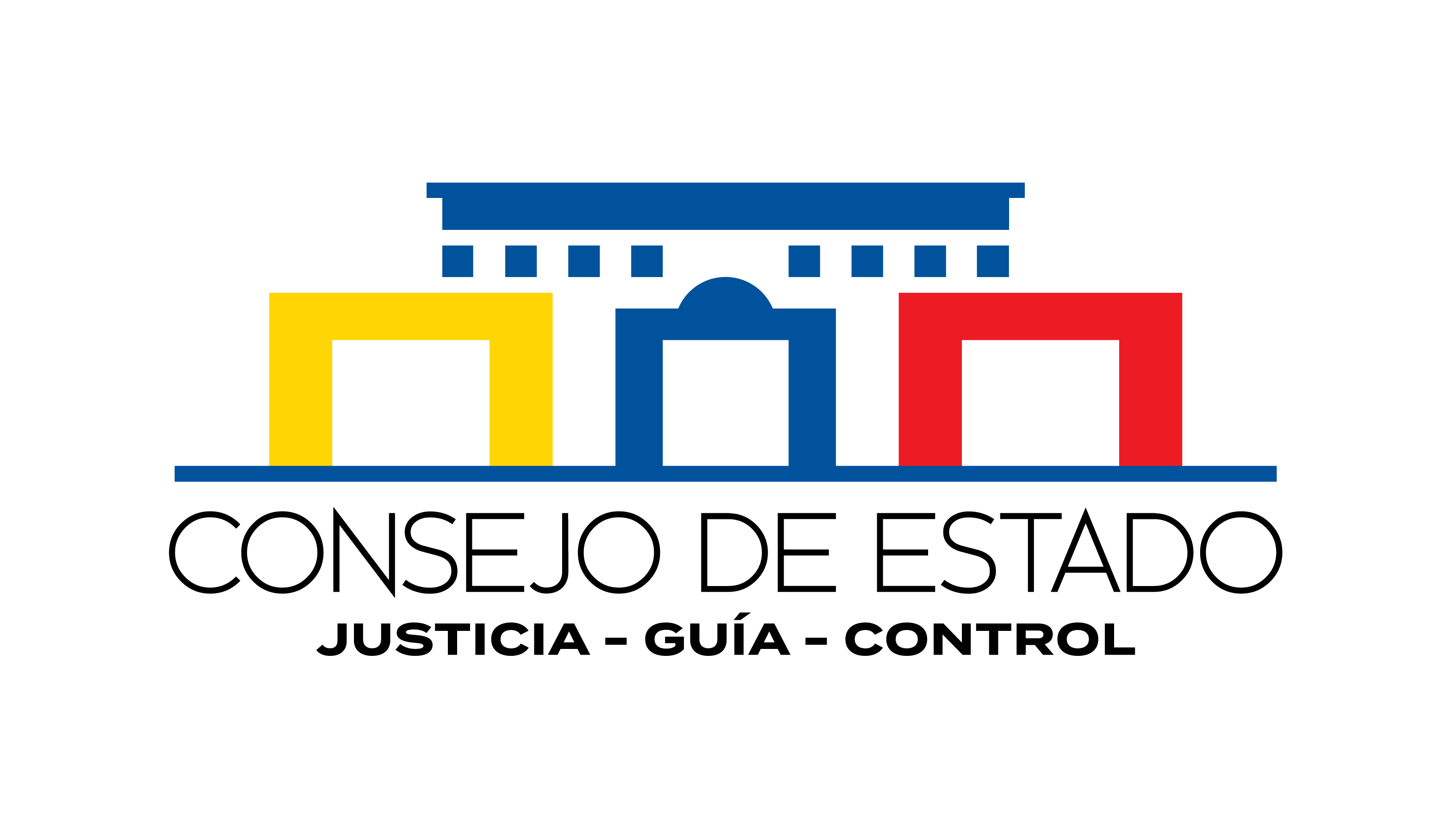Con fundamento en el artículo 281 del C.G.P. y citando la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá hizo algunas precisiones en torno al principio de la congruencia de la sentencia.
Así, indicó que frente a las pretensiones y excepciones, se debe tener en cuenta que éstas comprenden tanto el objeto, esto es el efecto jurídico que se persigue, como la causa petendi o razones de hecho y de derecho que le dan sustento. En ese contexto, en virtud del principio de congruencia, el juez debe pronunciarse sobre todos los extremos de las pretensiones y excepciones que delimitan el alcance de la decisión, sin perjuicio que el juez deba fallar conforme al derecho que resulte aplicable a los hechos que hayan sido alegados y probados en el proceso.
Resaltó, en consecuencia, que la falta de congruencia del estudio de las pretensiones o excepciones vulnera el acceso a la administración de justicia cuando, por la ausencia de estudio de alguno de los extremos de la litis, constituya un cambio sustancial en lo que debería haber sido la parte resolutiva de la sentencia, de manera que afecte de forma evidente los derechos de quien presenta la prueba o alega una situación particular. Así, cuando en el ejercicio del poder legítimo del juez de administrarjusticia al pronunciar sentencia de fondo sin que comprenda el análisis de las pretensiones y excepciones, se conduce, inexorablemente, a un defecto que afecta los derechos fundamentales de las partes en el proceso.
Basándose en lo anterior reprochó un caso donde el juez pronunció la sentencia sin detenerse en el análisis de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa que había sido propuesta por la entidad demandada, así como tampoco en su parte resolutiva se pronunció expresamente sobre la misma.
Bajo ese entendido y desde la perspectiva procedimental, en criterio de la corporación existió una notoria incongruencia, puesto que, no obstante que el juzgado identificó las pretensiones y excepciones en la audiencia inicial, omitió hacer consideración alguna sobre lo que era materia del debate propuesto por la entidad demandada como era esa excepción, razón por la cual su derecho de acceso a la administración de justicia no se encontraba satisfecho, en la medida dejó de pronunciarse sobre uno de los argumentos de defensa sometidos a su decisión.
Por lo expuesto y de conformidad con las facultades oficiosas del juez de segunda instancia, procedió a estudiar la mencionada excepción propuesta con fundamento en que no se acreditó la convivencia y la calidad de compañero permanente del demandante respecto de la causante y, por consecuencia, no podía acudir al proceso a reclamar la pensión de sobrevivientes.
Pues bien, con respecto a la convivencia como prueba sustancial para declarar el derecho a la pensión de sobrevivientes, señaló el tribunal que la Ley definió la unión marital de hecho como la formada entre un hombre y una mujer que, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Esta construcción de vida en común se deriva de la unidad, la intención de mantenerse juntos y el socorro mutuo, que deduzcan estabilidad en el tiempo, con todas las obligaciones que ello conlleva. Entonces, la unión marital de hecho se deriva de circunstancias fácticas concretas sobre el vínculo familiar entre una pareja, para la realización de un proyecto de vida en común que puede ser probada a través de diferentes medios, como los testimonios, documentos y los indicios
En efecto, refirió que la Corte Suprema de Justicia explicó que la condición de compañero permanente, tratándose de una situación que se origina en un conjunto de circunstancias que permiten determinar la decisión responsable de conformar un grupo familiar con vocación de estabilidad y que sólo se puede dar por establecida en la realidad misma, no se trata de pruebaad-substantiam actus y por ello, al no existir tarifa legal alguna, la parte interesada puede acudir a la utilización del régimen probatorio ordinario. Así mismo, ha indicado que tanto al cónyuge como al compañero permanente les es exigible el presupuesto de la convivencia efectiva, real y material; por tanto, no basta la sola demostración del vínculo para tener la condición del beneficiario.
Así mismo, recordó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, sostuvo que la ley acoge un criterio material - convivencia efectiva al momento de la muerte - y no simplemente formal - vínculo matrimonial - en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo del fallecido. En consecuencia, el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional está sujeto a una comprobación material de la situación afectiva y de convivencia en que vivía el trabajadorpensionado fallecido, al momento de su muerte, con respecto de su cónyuge o de su compañera permanente, para efectos de definir acerca de la titularidad de ese derecho.
El criterio señalado ha sido reiterado por esa sección en diversas sentencias, en todo caso analizando detalladamente cada situación concreta, según las pruebas existentes en el proceso.
En ese orden, el criterio material de convivencia efectiva del compañero permanente constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes que buscan amparar las uniones permanentes que demuestran un compromiso real y permanente.
La pretensión, es decir, el reconocimiento de pensión de sobrevivientes le exigía al actor probar la condición de compañero permanente de la causante para ser titular del derecho cuyo reconocimiento demandó, ello en las condiciones exigidas por la ley; esta era una condición sustancial a la pretensión, por tanto, no bastaba el hecho de que en el trámite administrativo, la demanda y la solicitud de la prestación no fuera objeto de controversia dicha condición. Como no cumplió con esa carga probatoria, su pretensión le fue negada en segunda instancia.
(Exp. 15238333300220160015201. Fecha: 14-06-18).