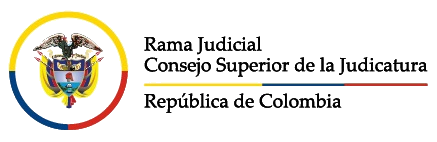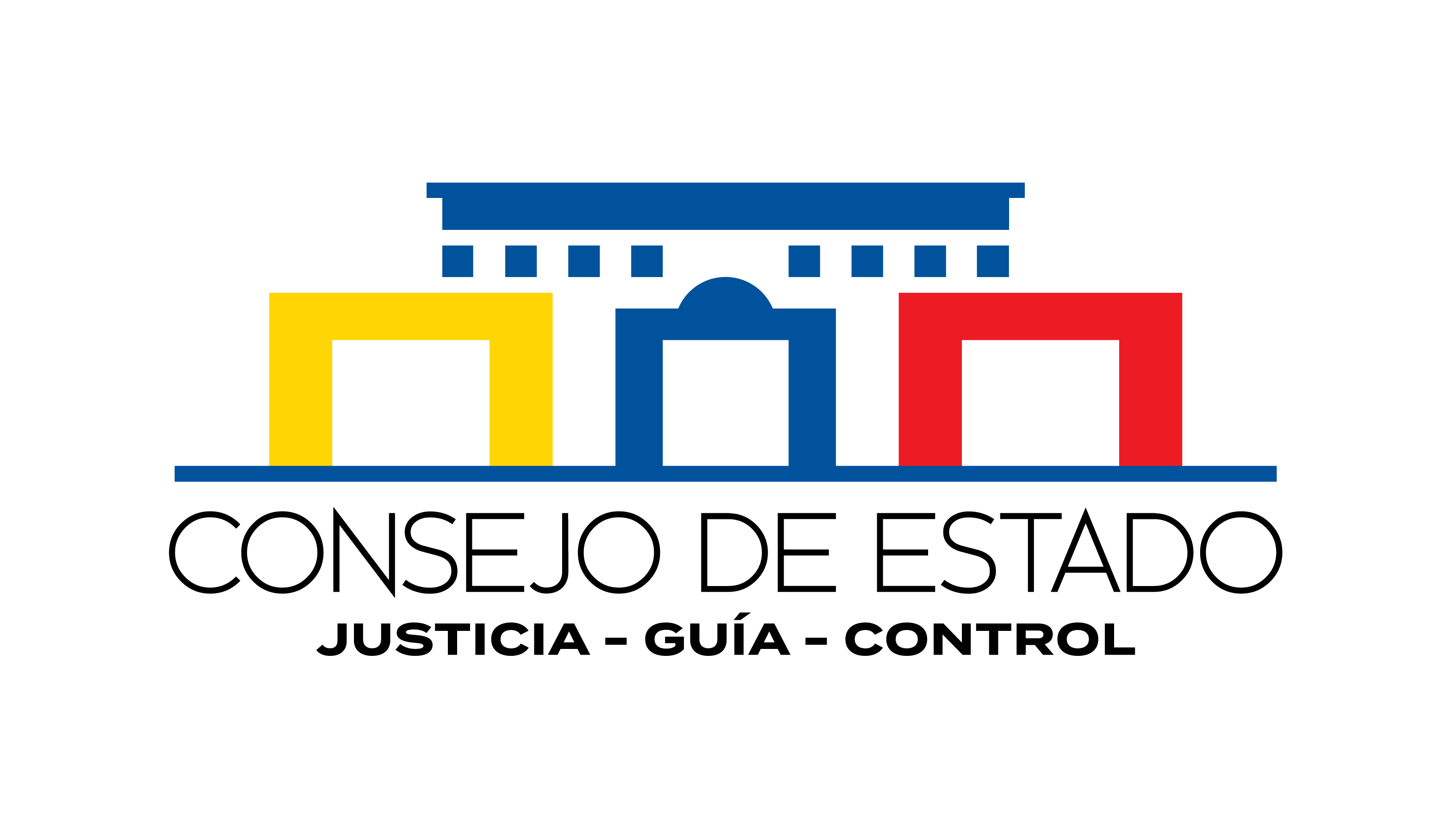Unificación Criterios 2024
Interpretación del artículo 212 del C.G.P. y el decreto de la prueba testimonial cuando no se enuncian concretamente los hechos objeto de prueba.
Teniendo en cuenta que el artículo 212 del CGP prescribe como uno de los requisitos para solicitar prueba testimonial «enunciarse concretamente los hechos objeto de prueba», y como quiera que las distintas secciones y subsecciones del Consejo de Estado han venido manejando dos posturas respecto del cumplimiento de este requisito, concretamente, la Tesis I según la cual «el juez tiene la facultad de interpretar la demanda o su contestación e incluso examinar los hechos sobre los cuales versará el testimonio solicitado», y la Tesis II consistente en que «si el artículo 212 del C.G.P exige determinar cada uno de los hechos sobre los cuales recaerá la declaración de cada testigo, para que el juez pueda examinar la conducencia, pertinencia y eficacia, así como la contraparte pueda ejercer su contradicción», cada una de estas con algunas variables, de manera mayoritaria considera la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, que debe adoptarse una postura que propenda por garantizar tanto el derecho sustancial, como el debido proceso, y que al mismo tiempo logre armonía con el principio de legalidad. De manera que la postura que equilibra la tensión entre los dos extremos, consiste en la variable 2 de la Tesis I, de acuerdo con la cual, basta con que el solicitante haga una referencia general de los hechos de su escrito, siempre que del contexto de la demanda sea posible precisar la materia de los testimonios que están siendo solicitados.
Forma en que debe aplicarse el ajuste anual de la asignación de retiro de los miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional – Partidas sobre las que recae.
Como quiera que al momento de emitirse esta providencia no existe pronunciamiento de parte del órgano de cierre en esta jurisdicción, el Tribunal Administrativo del Meta unifica criterio sobre la problemática puesta de presente, según la cual, el ajuste anual de la asignación de retiro del nivel ejecutivo devengada por el actor, se viene aplicando sobre las partidas de sueldo básico y la prima de retorno a la experiencia, omitiendo aplicar el incremento sobre las partidas de prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y subsidio de alimentación que también forman parte de la asignación de retiro.
A juicio de la Sala Plena, la asignación de retiro es una sola prestación a partir de su reconocimiento, lo cual no puede confundirse con la sumatoria de las partidas que según el ordenamiento deben tenerse en cuenta para su liquidación, es decir, luego de su liquidación pasa a ser una sola prestación y no se presenta una causación de cada una de tales partidas como ocurre con el personal activo, a quienes sí se reconocen cada una de las partidas siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos para cada una de ellas.
Esto, por cuanto cada una de las partidas para el personal activo se causará dependiendo del tiempo de servicio que se tenga en el momento de tal causación, y se aplica un porcentaje distinto; por el contrario, el personal retirado solo causa y devenga la asignación de retiro y no continúa causando cada partida dependiendo de algún requisito, pues para liquidar la asignación de retiro se deben tener en cuenta los últimos haberes devengados a la fecha fiscal del retiro, pero de allí en adelante no se seguirán causando los mismos, sino que se causa es la asignación de retiro como una sola prestación.
Así las cosas, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta fija su postura en el sentido de establecer que el principio de oscilación es el método que ha regido para el reajuste anual de las asignaciones de retiro y las pensiones de los miembros de la Fuerza Pública, y su materialización consiste en aplicar el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado, sobre la asignación de retiro completa y no sobre cada una o algunas de las partidas que se tuvieron en cuenta para su liquidación.
Finalmente, aclara el tribunal que la sentencia del 9 de octubre de 2017 emitida por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado dentro del expediente 05001-23-33-000-2013-01350-01 (1865-16), que se trajo a colación como un ejemplo de la tesis contraria a la adoptada en esta oportunidad, resuelve un problema jurídico diferente del que acá se estudia, esto es, el reajuste de asignación de retiro “tomando como base la asignación básica mensual de un coronel en retiro, que hubiese obtenido por sentencia judicial el reajuste de su asignación con fundamento en el IPC”, razón por la cual la ratio decidendi de aquella providencia no puede tomarse como referente para solucionar el debate aquí planteado.
De tal manera que, en cada caso particular habrá que determinar si la entidad a cargo de la asignación de retiro aplicó el porcentaje de reajuste (incremento del salario del activo según el grado) a la totalidad de la asignación de retiro o no, para efectuar la declaración y condena de ser el caso, pues si solo lo imputó a algunas partidas, es claro que la orden deberá dirigirse a que utilice el porcentaje de incremento con las demás faltantes.
Constitución / Naturaleza del título ejecutivo basado en sentencia emitida por esta jurisdicción, cuando la entidad obligada emite acto administrativo tendiente a cumplir la obligación.
En esta oportunidad, la Sala Plena establece una posición unificada acerca de si la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye por sí sola título ejecutivo idóneo para efectos de librar mandamiento de pago, o si es requisito sine qua non que se anexe el acto administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia y los certificados que establecen los salarios, prestaciones sociales y/o demás emolumentos que hubiere devengado el accionante, para efectos de definir la procedencia o no del mandamiento de pago deprecado. Esto, por cuanto a la fecha no hay sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado en torno a la naturaleza de esta clase de título ejecutivo – sentencia – por lo que sus pronunciamientos no han sido uniformes, en los casos en que la administración profiere un acto administrativo para cumplir la sentencia, a efectos de determinar si en esas circunstancias se trata de un título simple o complejo.
En ese sentido, se concluyó que tan solo de manera excepcional, el acto administrativo que da cumplimiento a la sentencia debe incorporarse a la demanda ejecutiva para poder ordenar librar mandamiento ejecutivo, como es en aquellos supuestos en los cuales el mismo sea necesario para poder liquidar la obligación y que la exigibilidad del título este asociada al señalado acto; pero, puntualmente, que cuando se trate de sentencias proferidas en procesos de nulidad y restablecimiento de derecho, no hay lugar a integrar sentencia y acto administrativo como unidad jurídica, porque órdenes, como el pago de emolumentos salariales o prestacionales, cuentan con la entidad suficiente para que el sujeto condenado proceda con su satisfacción, puesto que el contenido de las mismas está dado por el régimen jurídico aplicable al servidor público, es decir, por la Ley y los reglamentos20; precisando que, si bien generalmente esas condenas no son expresadas en sumas líquidas, sí son fácilmente liquidables, y tal cálculo corresponde hacerlo al deudor, en tanto es el sujeto condenado con el fallo.
Por consiguiente, en tratándose de procesos ejecutivos que se deriven de sentencias judiciales proferidas en procesos de nulidad y restablecimiento de los derecho, para efectos de librar mandamiento ejecutivo, no se exigirá mayor ritualidad que la sentencia judicial con su constancia de ejecutoria y solo en casos excepcionales deberán allegar el acto administrativo que da cumplimiento a la sentencia; por lo que resultaría improcedente que el Juez administrativo imponga al demandante requisitos adicionales a los establecidos por la norma y la jurisprudencia.
Acuerdos Municipales que autorizan a los alcaldes para realizar cesión a título gratuito y/o enajenar bienes fiscales - Procedimiento para determinar el avalúo de los bienes objeto de cesión
En el caso objeto de estudio, se declaró la INVALIDEZ PARCIAL (art. 5) del Acuerdo revisado, toda vez que se basó en una disposición que regula el valúo de inmuebles con naturaleza distinta a los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades territoriales, objeto del Acuerdo. Las reglas de unificación sobre este tema, son las siguientes: 1) Los concejos municipales al otorgar autorización a los alcaldes para ceder bienes fiscales tienen dos opciones: a) Entregar de manera amplia pero precisa las facultades para hacer la cesión o enajenación de los bienes al alcalde, estableciendo los límites dentro de los cuales este puede ejercerlas, en los términos precisados en esta decisión y b) Establecer de manera taxativa y literal en el acuerdo de facultades, los bienes que pueden ser objeto de cesión o enajenación; 2) El procedimiento para determinar el valúo comercial de los bienes fiscales susceptibles de enajenación directa de que trata el artículo 197 de la Ley 2294 de 2021, es el previsto en el artículo 2.2.1.2.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 mientras no se expida una reglamentación especial sobre el particular.